Pruébeme la existencia de Dios
0:00
“Demostrar a Dios es imposible. Por otra parte, eso no podría hacerse sino en detrimento de la fe. Los antiguos llegaban a Dios por cinco caminos: la primera “prueba’ por vía de las causas, que acabamos de examinar; el segundo ‘probaba’ en virtud del movimiento, pues todo lo que se mueve es movido por otro, o más aún, todo movimiento es necesariamente precedido de otro movimiento, lo que nos lleva de vuelta a la exigencia de un impulso inicial equivalente a la ‘causa primera’; el tercero, la ‘prueba’ en función de ‘lo posible y lo necesario’: vemos claramente que las cosas no son absolutamente necesarias, puesto que podrían no ser, y además mueren (sin embargo, como existen, es necesario que en un momento dado les haya sido conferida cierta necesidad, lo que nos lleva a volver a encontrarnos con la idea de la ‘causa primera’); la que se basa en los grados de realización de los seres, lo que supone una perfección suprema en relación a la cual se los pueda considerar más o menos buenos o más o menos verdaderos y, por último, en quinto lugar, la ‘prueba1 en virtud del gobierno de las cosas privadas de conocimiento y que actúan a pesar de ello siempre en vistas a un fin y de manera de realizar lo mejor, lo cual supone una voluntad directora (observaremos de paso con interés cómo los antiguos tenían ya algún presentimiento de la teoría darwiniana respecto a la ‘supervivencia del más apto”, cuando hablaban de la tendencia de las cosas ‘a realizar lo mejor’).
Todas estas ‘pruebas’ tradicionales se conectan con la idea de ‘causa’, combatida desde los siglos XVII y XVIII por los filósofos (Locke, Kant, y otros) para quienes el dúo ‘causa-efecto’ no es más que un juego de reciprocidad dialéctica (al implicar cada uno de los elementos al otro) ajeno a la naturaleza, donde no se puede observar más que repeticiones de fenómenos sin esa relación de causa a efecto, que no existe sino en nuestro entendimiento. Por otra parte, desde la misma época se reconoce que nuestra razón —que es la inteligencia en su faceta de búsqueda controlada— no podría alcanzar la realidad de lo que Emanuel Kant llamaba ‘la cosa en sí’.
En resumen, la razón no puede alcanzar a Dios. No tiene incluso el derecho de plantear la existencia de un ser como él, el cual, por definición, la excede y contradice los datos materiales sobre los cuales funda sus operaciones”.
Sin embargo, Dios, dice san Pablo, se manifiesta por medio de sus obras a toda inteligencia.
En primer lugar, despachemos las objeciones. La noción de causa no es, de ninguna manera, una fabricación de nuestra razón. Proviene de la experiencia, y la ciencia no deja de apelar a ella. Si veo niños, la experiencia me dirá que no se hicieron solos. Podrá encontrarse un filósofo dispuesto a decirme que no tengo manera de probarlo.
El, a su vez, hallará bastante dificultad para probar que estoy en un error, si aseguro que los vi brotar de repollos. Los filósofos de esta especie rechazan el principio de causalidad para no verse conducidos corno de la mano a esa “causa primera” que los forzaría a seguir a san Pablo y a reconocer a Dios en sus obras. Es por el mismo motivo por el que pusieron impedimentos a la razón, después de haberla magnificado.
Se comenzó por elegirla contra la fe, a la que se acusaba de imponer sujeciones a la inteligencia comprimiéndola entre dogmas improbables; y como la razón persistía en hablar de Dios o, en todo caso, en atraer la atención sobre él, se pusieron en duda sus capacidades para sacar conclusiones, para probar lo que fuere, para conocer otra cosa que a sí misma: en el momento en que se levantaba una estatua a la diosa Razón, ésta ya había perdido los atributos divinos que se habían apresurado a otorgarle cuando todavía se esperaba que sería ella la que liberara a las mentes de la religión.
Destituida de sus dignidades, reducida a la condición de servidora de las ciencias exactas o aproximativas, se veía despojada de la autorización para desposar a lo real: No podemos conocer “la cosa en sí”, decía Kant, sin decirnos por qué milagrosa revelación la inteligencia, si no es capaz en ningún caso de salir de sí misma, había podido enterarse de la existencia de una “cosa en sí”. “Restringí el poder de la razón —decía aún ese mismo filósofo— para extender el de la fe”. Pero, como esta fe no es necesariamente la fe cristiana, podrá ser, un día, racista o stalinista. ¿Y qué verdad se le opondrá, si el mundo no es más que un vasto gabinete de los espejismos donde la inteligencia no percibe jamás más que a sí misma indefinidamente multiplicada por sus reflejos?
En realidad, el cristianismo es el único en otorgar confianza a la razón, a la cual no critica jamás, incluso cuando parece opinar contra él. No la acusa, como el racionalista que no vacila en hacerlo cuando ésta.le murmura lo que no quiere oír. En el creyente la razón es inseparable de la fe, y se la respeta como a un don de Dios. No se permite dudar de ella cuando tarda en aportarle la solución de un problema, y no tiene la colosal perversidad de utilizarla, no para reconocerla, sino para fijarle límites; no se permite tacharla desdeñosamente de “antropomorfismo” o denunciar su impotencia radical cuando se encuentra colocada por la observación científica ante una dificultad provisoriamente desconcertante, como, por ejemplo, la doble naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz.
El cristianismo es la religión de la razón. Difiere del racionalismo en el hecho de que no se tapa los oídos cuando ésta dice “Dios”.
“Probar a Dios” no podría significar “hacerlo evidente”. La razón puede reunir eso que se denomina “indicios concordantes” aunque, si bien alcanza el término de su lógica cuando nos dice que es, no puede decirnos quién es: este conocimiento es del dominio de la revelación.
Fuera de los caminos tradicionales, que están siempre en buen estado y que no se toman ya casi, ni siquiera el domingo, existen accesos que llevan a la razón más allá de los “indicios concordantes”, muy cerca del flagrante delito divino.
Voy a dar algunos ejemplos de ello. Repito que no se trata aquí más que.de aproximaciones, pero que pueden contribuir a la reflexión del no creyente y ayudar al creyente a salir de sus dudas.
En su prólogo a una asombrosa obra de David Bohm, premio Nobel de física, el profesor Grof resume así, y muy bien, el pensamiento materialista:
“La ciencia tradicional occidental ve la historia del universo como la historia del desarrollo de la materia, en la cual la vida, la conciencia y la inteligencia creadora representan los subproductos accidentales, desprovistos de sentido, de una materia básicamente pasiva e inerte. El origen de la vida y de la evolución de los organismos vivos es considerado como un epifenómeno que habría emergido cuando el desarrollo de la substancia material alcanzó un cierto grado de complejidad”.
Esta teoría tuvo siempre como objetivo anunciado, inconfesado, o inconsciente, el de eliminar a Dios del discurso de la inteligencia humana, empresa que conduce, luego de rodeos más o menos largos, a lo imposible o a lo absurdo. El mundo no sería más que un asunto de geometría. Pero se esforzará vanamente en complicar las figuras, éstas no producirán jamás un pensamiento capaz de comprenderlas, como tampoco —para caricaturizar un poco— se verá jamás a un triángulo darse cuenta de golpe, con alborozo, de que la suma de sus ángulos es igual a dos rectos.
La dificultad era tal que Descartes, uno de los padres fundadores de este sistema, el cual fue durante mucho tiempo moderno, y ya no lo es, apelaba a Dios para resolverlo. Sin embargo era todavía conceder demasiado a la teología, y se llegó a esa idea, enunciada en las líneas anteriores, de que el pensamiento no era nada más que un epifenómeno, algo como el vapor de una locomotora antigua. Ese trencito mecánico circuló mucho tiempo, pero no tiene ya muchos viajeros, sobre todo desde que el vapor pasó a ser tren eléctrico.
El problema permanecía intacto: ¿cómo un epifenómeno se da cuenta de que es un epifenómeno? Se delegó la solución a las diversas ciencias del alma o del cerebro, y se cambió de universo. El mundo no estaba ya hecho de pequeños elementos estables que se asociaban en arquitecturas cada vez más complicadas para ofrecer el asombroso espectáculo que tenemos ante los ojos.
En realidad, se nos dice, todo en la naturaleza era ondas, frecuencias, vibraciones, corpúsculos, los cuales tenían, por otra parte, la propiedad de manifestarse bajo formas tan diferentes como la onda o el grano de materia. Pero entonces, ¿por qué la naturaleza no había hecho de nosotros simples receptores y emisores de ondas y de corpúsculos, por qué se había empecinado en producir un ser capaz, con la ayuda de un equipo sensorial y cerebral extremadamente refinado pero de potencia muy débil, de captar una pequeña parte de sus emisiones y de elaborarlas en imágenes y en conceptos para hablar otro lenguaje distinto al suyo? Para simplificar amablemente las cosas ¿cómo nuestra madre naturaleza, que no se expresa sino por movimientos, nos enseñó el chino?
Yo planteé un día la pregunta a un profesor americano de física teórica, premio Nobel, que parecía aburrirse en la mesa en un almuerzo especial para científicos, al cual había sido invitado por casualidad. Yo esperaba un encogimiento de hombros. Tuve la sorpresa de oír que mi vecino, decía, sin la menor traza de ironía: “¡Sí que es una pregunta!” El mismo sabio de espíritu acogedor me invitaba un mes más tarde a una reunión de físicos que se realizaba en Versalles y en la cual podríamos “retomar la pregunta”. Me reprocho todavía hoy no haber postergado el viaje que me impedía renovar una conversación de la cual tenía mucho que esperar, porque los físicos son, en general, los más atentos y los más libres de prejuicios de todos los hombres.
El hecho de que mi pregunta resultara significativa para uno de ellos, era ya, para mí, una respuesta: hay una voluntad para la obra en la naturaleza, y la ingeniosidad obstinada que ésta pone en enseñarnos una lengua que ella ignora, he ahí lo que yo llamo un “flagrante delito de intención” y un enfoque de Dios.
Se puede proponer otra. La física moderna avanza de revolución en revolución, pero sus grandes revolucionarios no tienen todos la misma visión del mundo, y puede incluso suceder que nos provean imágenes contradictorias. Así la Relatividad de Einstein impone la idea de un movimiento continuo (el movimiento comienza con la existencia) determinado causalmente y muy definido, cuando según la mecánica quántica de Max Planck, que tiene también fuerza de ley entre los físicos, ese mismo movimiento no es ni determinado, ni continuado, ni definido. Al tener estas dos teorías campos de aplicación diferentes, la una en el orden de la dimensión del mundo estelar, y la otra en el infinitamente pequeño, fueron adoptadas ambas a pesar de sus aparentes contradicciones.
Sin embargo, dado que la mente humana tiene sed de unidad, y busca infatigablemente una explicación que sea válida de arriba a abajo en la “escalera de Jacob” del conocimiento o que, en todo caso, no cambie bruscamente de un escaño a otro, sin que por otra parte se pueda decir cuál, apareció un tercer gran revolucionario, David Bohm, quien nos ofrece una nueva visión del universo en la cual las dos teorías anteriores encuentran conjuntamente su lugar como fórmulas abstractas o derivadas de una realidad más profunda. Según él (torno estas líneas del prólogo de su libro más rico en pensamiento1), “cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene más energía que la que se podría encontrar en el espacio conocido.
El universo entero, tal como lo conocemos, no es más que una simple pequeña huella de excitación quántica en forma de ola, una arruga en ese océano de energía cósmica. Es ese fondo energético escondido el que engendra las proyecciones tridimensionales que constituyen el mundo de los fenómenos que percibimos en nuestra vida de todos los días… Todo acontecimiento, objeto o entidad, observable y descriptible, cualquiera que sea, es la manifestación sintética de un flujo o indefinible o desconocido..,”
Podemos imaginar un gran río subyacente, o aun una corriente de lava en cuya superficie se observan burbujas, remolinos, y hasta torres o construcciones efímeras que nos parecen estables nada más que porque nuestro tiempo es todavía más breve que el de él. Para decirlo en imágenes, la Relatividad correspondería a la geometría curvilínea de las olas, la mecánica quántica a la naturaleza disociada de las gotitas, que les permiten justamente asociarse; pero la realidad, sería esa inmensa energía en movimiento de la cual nuestro mundo visible, no constituiría ya nada más que una expresión coloreada. David Bohm, se zambulle atrevidamente en ese océano, sale a respirar a la superficie, y se topa de nances con la Esfinge que devora, uno tras otro, a todos los aventureros del conocimiento: ¿cuál es —pregunta— “esa especie de facultad que tiene el hombre para separarse de sí mismo y de su entorno”, por lo tanto, qué es nuestra inteligencia, “acto de percepción incondicionado cuyo fundamento no puede encontrarse en estructuras tales como las células, las moléculas, los átomos o las partículas elementales”, en resumen, cómo se puede saber que tal acto de percepción incondicionada es posible?
“Vasta pregunta”, dice Bohm, “la cual no puede ser completamente expuesta aquí”. Es tratada en otra parte, En las primeras páginas de la Biblia. El hombre es una imagen de Dios, ajada, sin duda, bastante opaca a menudo; pero es propio de su creador ese poder que tiene la inteligencia de mantenerse en el exterior de sí misma, así como en el exterior del mundo para juzgarlo. La pregunta de David Bohm sobre la asombrosa libertad de la inteligencia abre un nuevo camino de acceso. Se dice a veces que Dios se esconde. Sin embargo, la mente que se pregunta sobre sí misma lo presenta, la naturaleza lo denuncia en silencio y, en todas partes, dejó impresiones digitales.
Antiguamente, al niño que preguntaba “¿por qué los pájaros tienen alas?” o “¿por qué las cosas son como son?”, se le respondía: “Porque Dios lo quiso”. Esta respuesta de las edades del oscurantismo hace mucho que provocó la hilaridad de los “sabios” del racionalismo antirreligioso. La pregunta era absurda, y no podía dársele más que una sola respuesta científica: “Las cosas son así, porque son así”.
Desde entonces, la ciencia realizó increíbles progresos en todas sus disciplinas, y pronto tendrá poderes exorbitantes sobre las cosas. El mayor de sus descubrimientos todavía no fue objeto de ningún diploma. Recientemente se dio cuenta de que no explicaría jamás la materia por medio de la materia. Al cabo de sus investigaciones no hay nada más que un impalpable estremecimiento de ser de comportamiento imprevisible y, sin embargo, ese desorden original produce en torno nuestro un orden que tiene una singular complicidad con las matemáticas. A través de los trabajos más avanzados de los físicos y los astrofísicos, se ve distintamente a Dios, de vuelta de su exilio, pasar poco a poco al estado de hipótesis. La promoción es interesante, y es el turno de la fe para sonreír.
Todas estas ‘pruebas’ tradicionales se conectan con la idea de ‘causa’, combatida desde los siglos XVII y XVIII por los filósofos (Locke, Kant, y otros) para quienes el dúo ‘causa-efecto’ no es más que un juego de reciprocidad dialéctica (al implicar cada uno de los elementos al otro) ajeno a la naturaleza, donde no se puede observar más que repeticiones de fenómenos sin esa relación de causa a efecto, que no existe sino en nuestro entendimiento. Por otra parte, desde la misma época se reconoce que nuestra razón —que es la inteligencia en su faceta de búsqueda controlada— no podría alcanzar la realidad de lo que Emanuel Kant llamaba ‘la cosa en sí’.
En resumen, la razón no puede alcanzar a Dios. No tiene incluso el derecho de plantear la existencia de un ser como él, el cual, por definición, la excede y contradice los datos materiales sobre los cuales funda sus operaciones”.
Sin embargo, Dios, dice san Pablo, se manifiesta por medio de sus obras a toda inteligencia.
En primer lugar, despachemos las objeciones. La noción de causa no es, de ninguna manera, una fabricación de nuestra razón. Proviene de la experiencia, y la ciencia no deja de apelar a ella. Si veo niños, la experiencia me dirá que no se hicieron solos. Podrá encontrarse un filósofo dispuesto a decirme que no tengo manera de probarlo.
El, a su vez, hallará bastante dificultad para probar que estoy en un error, si aseguro que los vi brotar de repollos. Los filósofos de esta especie rechazan el principio de causalidad para no verse conducidos corno de la mano a esa “causa primera” que los forzaría a seguir a san Pablo y a reconocer a Dios en sus obras. Es por el mismo motivo por el que pusieron impedimentos a la razón, después de haberla magnificado.
Se comenzó por elegirla contra la fe, a la que se acusaba de imponer sujeciones a la inteligencia comprimiéndola entre dogmas improbables; y como la razón persistía en hablar de Dios o, en todo caso, en atraer la atención sobre él, se pusieron en duda sus capacidades para sacar conclusiones, para probar lo que fuere, para conocer otra cosa que a sí misma: en el momento en que se levantaba una estatua a la diosa Razón, ésta ya había perdido los atributos divinos que se habían apresurado a otorgarle cuando todavía se esperaba que sería ella la que liberara a las mentes de la religión.
Destituida de sus dignidades, reducida a la condición de servidora de las ciencias exactas o aproximativas, se veía despojada de la autorización para desposar a lo real: No podemos conocer “la cosa en sí”, decía Kant, sin decirnos por qué milagrosa revelación la inteligencia, si no es capaz en ningún caso de salir de sí misma, había podido enterarse de la existencia de una “cosa en sí”. “Restringí el poder de la razón —decía aún ese mismo filósofo— para extender el de la fe”. Pero, como esta fe no es necesariamente la fe cristiana, podrá ser, un día, racista o stalinista. ¿Y qué verdad se le opondrá, si el mundo no es más que un vasto gabinete de los espejismos donde la inteligencia no percibe jamás más que a sí misma indefinidamente multiplicada por sus reflejos?
En realidad, el cristianismo es el único en otorgar confianza a la razón, a la cual no critica jamás, incluso cuando parece opinar contra él. No la acusa, como el racionalista que no vacila en hacerlo cuando ésta.le murmura lo que no quiere oír. En el creyente la razón es inseparable de la fe, y se la respeta como a un don de Dios. No se permite dudar de ella cuando tarda en aportarle la solución de un problema, y no tiene la colosal perversidad de utilizarla, no para reconocerla, sino para fijarle límites; no se permite tacharla desdeñosamente de “antropomorfismo” o denunciar su impotencia radical cuando se encuentra colocada por la observación científica ante una dificultad provisoriamente desconcertante, como, por ejemplo, la doble naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz.
El cristianismo es la religión de la razón. Difiere del racionalismo en el hecho de que no se tapa los oídos cuando ésta dice “Dios”.
“Probar a Dios” no podría significar “hacerlo evidente”. La razón puede reunir eso que se denomina “indicios concordantes” aunque, si bien alcanza el término de su lógica cuando nos dice que es, no puede decirnos quién es: este conocimiento es del dominio de la revelación.
Fuera de los caminos tradicionales, que están siempre en buen estado y que no se toman ya casi, ni siquiera el domingo, existen accesos que llevan a la razón más allá de los “indicios concordantes”, muy cerca del flagrante delito divino.
Voy a dar algunos ejemplos de ello. Repito que no se trata aquí más que.de aproximaciones, pero que pueden contribuir a la reflexión del no creyente y ayudar al creyente a salir de sus dudas.
En su prólogo a una asombrosa obra de David Bohm, premio Nobel de física, el profesor Grof resume así, y muy bien, el pensamiento materialista:
“La ciencia tradicional occidental ve la historia del universo como la historia del desarrollo de la materia, en la cual la vida, la conciencia y la inteligencia creadora representan los subproductos accidentales, desprovistos de sentido, de una materia básicamente pasiva e inerte. El origen de la vida y de la evolución de los organismos vivos es considerado como un epifenómeno que habría emergido cuando el desarrollo de la substancia material alcanzó un cierto grado de complejidad”.
Esta teoría tuvo siempre como objetivo anunciado, inconfesado, o inconsciente, el de eliminar a Dios del discurso de la inteligencia humana, empresa que conduce, luego de rodeos más o menos largos, a lo imposible o a lo absurdo. El mundo no sería más que un asunto de geometría. Pero se esforzará vanamente en complicar las figuras, éstas no producirán jamás un pensamiento capaz de comprenderlas, como tampoco —para caricaturizar un poco— se verá jamás a un triángulo darse cuenta de golpe, con alborozo, de que la suma de sus ángulos es igual a dos rectos.
La dificultad era tal que Descartes, uno de los padres fundadores de este sistema, el cual fue durante mucho tiempo moderno, y ya no lo es, apelaba a Dios para resolverlo. Sin embargo era todavía conceder demasiado a la teología, y se llegó a esa idea, enunciada en las líneas anteriores, de que el pensamiento no era nada más que un epifenómeno, algo como el vapor de una locomotora antigua. Ese trencito mecánico circuló mucho tiempo, pero no tiene ya muchos viajeros, sobre todo desde que el vapor pasó a ser tren eléctrico.
El problema permanecía intacto: ¿cómo un epifenómeno se da cuenta de que es un epifenómeno? Se delegó la solución a las diversas ciencias del alma o del cerebro, y se cambió de universo. El mundo no estaba ya hecho de pequeños elementos estables que se asociaban en arquitecturas cada vez más complicadas para ofrecer el asombroso espectáculo que tenemos ante los ojos.
En realidad, se nos dice, todo en la naturaleza era ondas, frecuencias, vibraciones, corpúsculos, los cuales tenían, por otra parte, la propiedad de manifestarse bajo formas tan diferentes como la onda o el grano de materia. Pero entonces, ¿por qué la naturaleza no había hecho de nosotros simples receptores y emisores de ondas y de corpúsculos, por qué se había empecinado en producir un ser capaz, con la ayuda de un equipo sensorial y cerebral extremadamente refinado pero de potencia muy débil, de captar una pequeña parte de sus emisiones y de elaborarlas en imágenes y en conceptos para hablar otro lenguaje distinto al suyo? Para simplificar amablemente las cosas ¿cómo nuestra madre naturaleza, que no se expresa sino por movimientos, nos enseñó el chino?
Yo planteé un día la pregunta a un profesor americano de física teórica, premio Nobel, que parecía aburrirse en la mesa en un almuerzo especial para científicos, al cual había sido invitado por casualidad. Yo esperaba un encogimiento de hombros. Tuve la sorpresa de oír que mi vecino, decía, sin la menor traza de ironía: “¡Sí que es una pregunta!” El mismo sabio de espíritu acogedor me invitaba un mes más tarde a una reunión de físicos que se realizaba en Versalles y en la cual podríamos “retomar la pregunta”. Me reprocho todavía hoy no haber postergado el viaje que me impedía renovar una conversación de la cual tenía mucho que esperar, porque los físicos son, en general, los más atentos y los más libres de prejuicios de todos los hombres.
El hecho de que mi pregunta resultara significativa para uno de ellos, era ya, para mí, una respuesta: hay una voluntad para la obra en la naturaleza, y la ingeniosidad obstinada que ésta pone en enseñarnos una lengua que ella ignora, he ahí lo que yo llamo un “flagrante delito de intención” y un enfoque de Dios.
Se puede proponer otra. La física moderna avanza de revolución en revolución, pero sus grandes revolucionarios no tienen todos la misma visión del mundo, y puede incluso suceder que nos provean imágenes contradictorias. Así la Relatividad de Einstein impone la idea de un movimiento continuo (el movimiento comienza con la existencia) determinado causalmente y muy definido, cuando según la mecánica quántica de Max Planck, que tiene también fuerza de ley entre los físicos, ese mismo movimiento no es ni determinado, ni continuado, ni definido. Al tener estas dos teorías campos de aplicación diferentes, la una en el orden de la dimensión del mundo estelar, y la otra en el infinitamente pequeño, fueron adoptadas ambas a pesar de sus aparentes contradicciones.
Sin embargo, dado que la mente humana tiene sed de unidad, y busca infatigablemente una explicación que sea válida de arriba a abajo en la “escalera de Jacob” del conocimiento o que, en todo caso, no cambie bruscamente de un escaño a otro, sin que por otra parte se pueda decir cuál, apareció un tercer gran revolucionario, David Bohm, quien nos ofrece una nueva visión del universo en la cual las dos teorías anteriores encuentran conjuntamente su lugar como fórmulas abstractas o derivadas de una realidad más profunda. Según él (torno estas líneas del prólogo de su libro más rico en pensamiento1), “cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene más energía que la que se podría encontrar en el espacio conocido.
El universo entero, tal como lo conocemos, no es más que una simple pequeña huella de excitación quántica en forma de ola, una arruga en ese océano de energía cósmica. Es ese fondo energético escondido el que engendra las proyecciones tridimensionales que constituyen el mundo de los fenómenos que percibimos en nuestra vida de todos los días… Todo acontecimiento, objeto o entidad, observable y descriptible, cualquiera que sea, es la manifestación sintética de un flujo o indefinible o desconocido..,”
Podemos imaginar un gran río subyacente, o aun una corriente de lava en cuya superficie se observan burbujas, remolinos, y hasta torres o construcciones efímeras que nos parecen estables nada más que porque nuestro tiempo es todavía más breve que el de él. Para decirlo en imágenes, la Relatividad correspondería a la geometría curvilínea de las olas, la mecánica quántica a la naturaleza disociada de las gotitas, que les permiten justamente asociarse; pero la realidad, sería esa inmensa energía en movimiento de la cual nuestro mundo visible, no constituiría ya nada más que una expresión coloreada. David Bohm, se zambulle atrevidamente en ese océano, sale a respirar a la superficie, y se topa de nances con la Esfinge que devora, uno tras otro, a todos los aventureros del conocimiento: ¿cuál es —pregunta— “esa especie de facultad que tiene el hombre para separarse de sí mismo y de su entorno”, por lo tanto, qué es nuestra inteligencia, “acto de percepción incondicionado cuyo fundamento no puede encontrarse en estructuras tales como las células, las moléculas, los átomos o las partículas elementales”, en resumen, cómo se puede saber que tal acto de percepción incondicionada es posible?
“Vasta pregunta”, dice Bohm, “la cual no puede ser completamente expuesta aquí”. Es tratada en otra parte, En las primeras páginas de la Biblia. El hombre es una imagen de Dios, ajada, sin duda, bastante opaca a menudo; pero es propio de su creador ese poder que tiene la inteligencia de mantenerse en el exterior de sí misma, así como en el exterior del mundo para juzgarlo. La pregunta de David Bohm sobre la asombrosa libertad de la inteligencia abre un nuevo camino de acceso. Se dice a veces que Dios se esconde. Sin embargo, la mente que se pregunta sobre sí misma lo presenta, la naturaleza lo denuncia en silencio y, en todas partes, dejó impresiones digitales.
Antiguamente, al niño que preguntaba “¿por qué los pájaros tienen alas?” o “¿por qué las cosas son como son?”, se le respondía: “Porque Dios lo quiso”. Esta respuesta de las edades del oscurantismo hace mucho que provocó la hilaridad de los “sabios” del racionalismo antirreligioso. La pregunta era absurda, y no podía dársele más que una sola respuesta científica: “Las cosas son así, porque son así”.
Desde entonces, la ciencia realizó increíbles progresos en todas sus disciplinas, y pronto tendrá poderes exorbitantes sobre las cosas. El mayor de sus descubrimientos todavía no fue objeto de ningún diploma. Recientemente se dio cuenta de que no explicaría jamás la materia por medio de la materia. Al cabo de sus investigaciones no hay nada más que un impalpable estremecimiento de ser de comportamiento imprevisible y, sin embargo, ese desorden original produce en torno nuestro un orden que tiene una singular complicidad con las matemáticas. A través de los trabajos más avanzados de los físicos y los astrofísicos, se ve distintamente a Dios, de vuelta de su exilio, pasar poco a poco al estado de hipótesis. La promoción es interesante, y es el turno de la fe para sonreír.








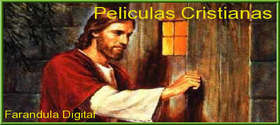










0 comentarios